El día en que dejé atrás la puerta roja muchas cosas cambiaron en mi vida. O nada cambió, más bien. Me levantaba, me ponía una camisa blanca y una falda negra, unas medias color café y unos zapatos planos de charol. Desayunaba mal y rápido, me pintaba los labios con un color suave, clásico, y corría a pillar el autobús para ir a trabajar. Llegaba al restaurante, montábamos la sala, poníamos los manteles y la cubertería, nos repartíamos las tareas de la jornada y saludábamos con grandes sonrisas falsas a los primeros clientes.
El Boca de Mar siempre estaba lleno. Nunca había un momento de descanso. Supongo que así era mejor: trabajar hasta que los pies me ardían y las manos me pesaban, con la mente llena de pedidos, solicitudes y quejas. Así no pensaba en lo importante. Había decidido renunciar a la puerta roja y este era el precio que debía pagar. El arduo, aburrido y desesperante precio de hacer lo más lógico y correcto.
Yo nunca he sido nadie especial. Dicen que cada ser humano es único, una maravillosa estrellita particular en el firmamento. Y todas las personas con las que hablo, todos los autores a los que leo… todos ellos se consideran diferentes, con mayor derecho a existir que los demás. Y muchos seguramente tendrán razón. Pero yo no. Tengo una estatura media, ni alta ni baja; una belleza anodina, ni guapa ni fea. Me sobran unos kilos, sin llegar a estar gorda. Hasta mi talla de sujetador está en la media. Muy normal. Si me vieras en un cine, en un bar, por la calle, no te girarías para mirarme. No recordarías mi cara.
Decía Go que por eso le gustaba. Que era una muestra perfecta de la raza humana. Una mediocritas dorada, o algo así. Yo siempre me reía cuando decía frases por el estilo.
La noche en que nos conocimos, Go me dijo que él sí era diferente, especial, único, todo un satélite que ardía en el firmamento. Era difícil no creerlo, con ese aspecto. Pero a lo mejor en el sitio del que él viene todos son así. Gloriosos, diría yo. Cuando servía tagliatelle a familias llenas de niños chillones, las espirales y curvas de la pasta me recordaban a sus rizos, a la melena dorada que caía sobre sus hombros y bajaba a sus caderas. Me habría gustado pasar horas tumbada a su lado, deslizando mis dedos (ni largos ni cortos, ni gruesos ni delgados) entre su pelo. Pero eso no era posible.
Había encontrado la puerta donde otros guardaban escobas y cajas de cerveza. No sé por qué su contenido era diferente para ellos, por qué al abrirla solo veían escobas y cerveza. La primera vez la había abierto apenas unos segundos; el susto y la sorpresa habían hecho que regresara deprisa al restaurante. Mis compañeros me habían mirado extrañados, incluso enfadados. Me dijeron que mis mesas estaban sin atender, que dónde me había metido durante el último cuarto de hora.
La segunda vez no pude resistir la curiosidad. Abrí la puerta con tiento justo cuando cerrábamos el local. Pasé dentro cerca de diez minutos, conociendo a Go. «Vete deprisa» —me dijo él, preocupado—. Mi mundo y el tuyo tienen tiempos diferentes». Cuando lo obedecí y abrí de nuevo aquella puerta roja para volver al pasillo trasero del restaurante, era ya de noche y mis compañeros estaban ya durmiendo en sus casas.
La tercera visita la planeé mejor. Esperé a que mis compañeros se marchasen, y volví a colarme por la puerta de atrás, con la llave que me había dado ya hacía años Emilio, el dueño del local, para casos de emergencia. Aquella era una emergencia: si no volvía a ver a Go mi vida seguiría siendo monótona, aburrida, vacía. Así que les dije a todos que me iba unos días de viaje. Se sorprendieron: yo nunca me tomaba vacaciones. Abrí la puerta roja y Go y yo hablamos largo rato y me cogió de la mano y nos besamos, y fue como si todo lo que nunca había ocurrido en mi vida sucediera allí, de golpe. Cuando volví al restaurante había pasado una semana.
Empecé a irme de viaje con frecuencia. Mi familia intentaba sonsacarme razones, sabedora de que ocultaba algo jugoso. Emilio se impacientaba, y me hizo saber que de seguir así tendría que buscarse otra encargada. La decisión era inevitable: no podía seguir viendo a Go, no podía seguir enredando su cabello largo entre mis dedos normales, no podía acariciar su vello rubio ni sentir como se enroscaba su larga y sedosa cola leonina alrededor de mis piernas. El tiempo nos separaba.
Regresé a las mañanas idénticas, a la camisa blanca bien planchada y a la falda negra, al silencio. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas y me hice una cuenta en una página de contactos. Adopté un perro pequeño con cara de pocos amigos, tan abandonado y aburrido como yo. Y un día, al mirar por la ventana de mi habitación, vi a Go. Vi a una criatura endeble, frágil, raquítica, que se acercaba con pasos trabajosos hacia mis cortinas bajo la ligera lluvia de otoño. Vi a una criatura que se descomponía, víctima del tiempo acelerado que se le echaba encima feroz, imparable. Para cuando llegó a mi alféizar ya no era más que huesos deshechos y una triste nube de polvo.
——————————-
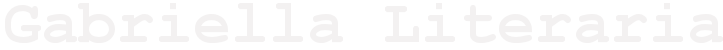

Jo 🙁
Me ha encantado pero jo.