Vinimos al valle desde todas partes del mundo. Ofrecían casas y dinero para repoblar una diminuta aldea abandonada, perdida en ningún lugar, y todos estábamos desesperados. En mi país no había trabajo; para otros era una aventura, una forma de salir del hoyo primermundista de aburrimiento y hastío que se habían cavado a golpe de universidad y trabajos que les carcomían el alma.
No éramos unos cualesquiera. Médicos, enfermeros, ingenieros agrónomos, profesores, arquitectos, albañiles, fontaneros, electricistas. Un conjunto dispar. Algunos llegaban ya con sus parejas, dispuestos a llenar las calles vacías de niños, niñas y el aroma del crecimiento y la fortuna; otros traían a sus bebés y pequeños a cuestas. Nuestro mayor contacto con el exterior era un camión con víveres, medicamentos y pedidos una vez cada dos semanas, si bien había un servicio de helicóptero para urgencias médicas. Por suerte teníamos wifi, aunque la conexión era lenta y trabajosa, tanto que a veces no merecía la pena.
Supongo que era una suerte de paraíso, un edén primitivo lleno de ilusión y trabajo duro. Había mucho que hacer, mucho que organizar, y a veces las reuniones en la plaza central, mientras terminábamos de ultimar la reconstrucción del ayuntamiento, se hacían largas y pesadas. Mas cuando llegábamos a la conciliación, a un punto de consenso, la frustración se desvanecía para dar paso a una profunda y orgullosa satisfacción. Sentíamos que por primera vez teníamos algún control sobre nuestras vidas.
Yo era una rara avis dentro de aquel zoológico de pájaros peculiares. Marta, la bailarina, cantante, cuentacuentos, animadora sociocultural. Responsable del ocio del pueblo entero. Ahí es nada. Tenía un portátil, pero la electricidad estaba restringida a ciertas horas de la noche y acababa comprando libros en papel. El espacio en el camión era limitado y tampoco quería abusar: eran más importantes los materiales de construcción, los medicamentos, los pesticidas y las escopetas de caza. O eso me parecía a mí. Pero por las noches, cuando muchos acudían a la plaza a encender una buena hoguera y escuchar unas buenas historias, nunca tenían suficiente. Prescindimos pronto de televisores: los pocos canales que recibíamos en el pueblo nos parecían ridículos, demasiado alejados de nuestra experiencia diaria. Y nuestra conexión de internet, patrocinada por el gobierno, no daba para muchas descargas piratas.
Pese a todo, mi secreto me atormentaba, hacía que me sintiera culpable. Todos estábamos allí para formar una nueva sociedad, para llenar de criaturas las casas y la tierra. Y yo había olvidado decirle a los funcionarios que me examinaron que, aunque mi vientre era perfectamente fértil, no tenía la más mínima intención de usarlo para acoger a un feto. No tenía la más mínima intención de buscarme un macho alfa en la aldea y ponerme a procrear como una de las muchas conejas que guardábamos en jaulas en los jardines. No era solo que no quisiera disfrutar del fruto de un buen polvo; es que no quería un buen polvo, por lo menos no con un hombre. Ya habían comenzado las palabras, los murmullos. Marta la bailarina no mostraba interés por los solteros de la comunidad. Yo miraba la botella de ginebra que guardaba en el único armarito de mi casa, el que me había regalado Günter, el carpintero, y negaba con la cabeza. Si tenía que ser más casta que mi santa abuela, que en su viudedad se había entregado de pleno a Dios, así sería. Y en el peor de los peores casos, allí estaba la ginebra y allí estaban esas hierbas tan tóxicas, aquellas que crecían en la linde del bosque.
La realidad era que me sentía a gusto en la aldea, sentía que pertenecía a algo mayor que yo, a algo que importaba. Así que la culpabilidad fue en aumento. Yo no quería darles a los demás lo que me pedían. A cambio, les daba lo que necesitaban: historias de amor, historias de esperanza, historias para pasar el temido invierno de nieve y las apacibles noches de verano estrellado. Los enseñé a bailar el tango, y las parejas avanzaban y retrocedían, sudorosas, concentradas, al compás de sus propios cuerpos, por el empedrado de la calle principal. Enseñé a los niños a cantar el abecedario, y con la ayuda de Günter construí un pequeño teatro de marionetas. Escribí poesía, teatro, relatos y canciones. Ya vinieran o no las musas, Marta la bailarina trabajaba creando de sol a sol.
—Creo que eres lo único que queda de nuestra antigua vida —me dijo Helen, la doctora, una noche en que habíamos acabado bebiendo cerveza casera en su porche, viendo como jugaban sus críos con Marly, la gata embarazada que nos había traído el camión para ayudarnos a mantener a raya a los roedores—. Aquí todo es nuevo, todo está pensado para el futuro, para lo que le dejaremos a nuestros hijos. Una mujer soltera, sin hijos… es un lujo de un tiempo pasado. —Me miró con esos ojos marrones y avispados que tenía y, antes de que pudiera responderle, siguió hablando—. Es una auténtica lástima —dijo—, que no puedas tener niños.
—¿Que no pueda tener niños? —pregunté, sin comprender.
—Es terrible, pero ocurre a veces. Una mujer normal, sana, en apariencia fértil. Y luego, de repente, tal vez por estrés o grandes cambios en su entorno, problemas hormonales que causan determinadas… complicaciones en los ovarios. Puede ser algo temporal, o permanente. Puede ser bastante perjudicial a largo plazo, así que tendremos que hacerte chequeos a menudo. Los de Urbanismo se van a mosquear, claro, pero tu presencia aquí es innegociable. Estas son cosas que pasan, y las tienen que tener en cuenta al planificar el crecimiento de población.
No pude sostenerle la mirada.
—Te quiero aquí una vez a la semana —me dijo, sus ojos también lejos de los míos. Tenía las mejillas rojas, encendidas, tal vez tanto como yo—. Los viernes, a las siete. Los niños están en la guardería y Stephen se va de caza con los chicos. Asegúrate de que no esté su chaqueta colgada en la entrada cuando llegues.
Me levanté, aturdida, cogí mi rebeca de lana y salí de su cabaña con paso inquieto. Tardé un buen rato en darme cuenta de que caminaba en dirección opuesta a mi casa, hacia las afueras del pueblo. Cambié el rumbo y casi me pareció sentir los engranajes, las ruedecillas que daban vueltas en mi cerebro. No me gustaba mentirle a nadie, y menos a los de arriba. Pero qué podíamos hacerle. Todas las aldeas necesitan a un contador de historias.
———————–
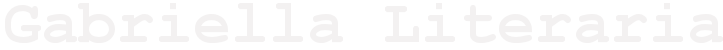

Muchas gracias, Alonso, un placer tenerte por aquí.
Estas lecturas enganchan.
A partir de este momento, me inscribo para leerte.
Saludos.
PS.
Por favor borra el comentario anterior. Puse incribo, en vez de inscribo. Gracias!
Borrado queda 🙂