Javier se quitó las gafas y resopló, cansado. Miró el reloj que tictaqueaba encima del estante: las nueve y media. Llevaba desde las tres sin levantarse de aquel banco más que para ir al servicio o servirse más café. Al mediodía solo había comido un trozo de tarta que le había dejado en la nevera Matilda, la asistenta, un pedazo de pastel de chocolate que había sobrado de su cumpleaños. Ahora sus tripas hacían ruidos que prefería ignorar. Por una vez, se alegró de estar a solas en aquel viejo caserón.
Sabía que era hora de dejarlo, de abandonar el trabajo por hoy. Pero cuando miraba aquel ojo perfecto, aquella órbita blanca de iris dorado y pupilas negras como el carbón que rugía ahora en la estufa, le costaba levantarse. Aquella era, posiblemente, su mejor creación. Había fabricado ya corazones, pulmones, riñones e hígados, todos de una belleza sublime, de una precisión imposible. Pero nada como aquel ojo blanco, negro y dorado. Nada como aquella córnea, aquel cristalino y esa retina, esa retina que le había llevado meses componer. Los materiales eran difíciles de conseguir, y había peleado por carta, teléfono y telegrama con sus proveedores habituales, hasta dar con una pequeña empresa china que tenía un material lo bastante flexible. Una vez conectado el nervio óptico al cuerpo del huésped, aquel ojo sería útil para cualquiera.
Pero no era para cualquiera, no. Este ojo era para Rebeca, la hija del posadero. Desde el primer momento en que había posado la vista en ella, supo que era la única mujer que amaría. Javier no había amado nunca, así que fue todo un escándalo para su sistema, todo un desencuentro en su psique y su cuerpo que tardó bastante en identificar. De primeras pensó que había caído presa de alguna enfermedad exótica, de esas que tanto le gustaba investigar en sus grandes manuales y compendios de medicina. Tal vez, de tanto pensar en ello, se había manifestado una ceroidolipofuscinosis, o se había gafado a sí mismo de tanto leer acerca del Síndrome de Churg-Strauss. Mas, como buen científico, tras una labor exhaustiva de deducción y frecuentes visitas a la posada del padre de Rebeca, fue descartando opciones y tuvo que enfrentarse a la terrible verdad: ¡él, un hombre meticuloso, objetivo y racional, había caído en las redes de una mujer! Y no de una mujer cualquiera, no. Rebeca era amable, inteligente, sensata y bien parecida; todo lo que no eran otras jóvenes de su edad, que se reunían en la plaza y se reían del pobre fabricante de órganos cuando paseaba por allí con su bata sucia y raída de loco de laboratorio. Rebeca era radiante como el sol de una mañana tras la tormenta, hermosa como una explosión de luz y color. El único defecto físico de Rebeca, la única tara en su lindura de tabernera de cuento, era que había nacido con un solo ojo. Siempre llevaba un parche negro para ocultar su cuenca vacía, para no asustar a los clientes de la taberna. A Javier le habría gustado ver ese agujero, esa ausencia, entender cómo encajarlo a la perfección con su nervio artificial, pero nunca se había atrevido a pedírselo.
Y hoy, emocionado, atravesaba la plaza corriendo, entraba a pasos largos en la taberna y le presentaba su regalo. Ahora que lo veía de nuevo, frente a ella, entendía que era perfecto. Pese al color diferente del iris, este ojo era el ojo ideal para Rebeca. Supo que encajaría como una pieza precisa de relojería, que sería lo que la haría feliz, lo que la haría completa. Esperó unos segundos, analizó la mirada de la hija del posadero, a la espera de gritos, felicidad y agradecimiento entusiasmado.
Pero su reacción no fue así, en absoluto. Rebeca suspiró, irritada.
―Javier ―le dijo―. Me caes bien. A diferencia de otros, creo que eres una buena persona, a tu manera. Y no hay duda de que eres un hombre listo, muy listo. Pero de hombres listos está el mundo lleno.
Le hizo un gesto para que la siguiera, y él obedeció, decepcionado por un lado por su indiferencia; curioso por otro por lo que tendría que enseñarle. Ella abrió una puerta en la parte trasera de la posada y lo condujo por unas escaleras que bajaban al sótano. Javier la siguió, con cuidado de no rozar las paredes mohosas y húmedas, de no tropezar con barriles de cerveza y cajas sueltas. Al final de aquel subsuelo, abrió Rebeca una segunda puerta, pequeña, que conducía a un nuevo almacén. Este era más espacioso, y las cuatro paredes vestían de estantería.
Todos los estantes crujían bajo el peso de incontables cajas, urnas y recipientes de todo tipo. Rebeca le indicó que se sirviera, y Javier abrió una cajita al azar, un joyero de madera tallada con gusto exquisito. Dentro había un precioso ojo de cristal, cuyo iris estaba hecho de zafiros y cuya pupila era de precioso ónice. Contrariado, Javier siguió abriendo recipientes. En una urna, flotando en un líquido amarillento, un ojo perfectamente orgánico, una muestra biológica sin parangón, lo observaba con curiosidad. En otra, un ojo robótico giraba su cámara para enfocarlo mejor.
―Son ojos ―dijo él, maravillado―. ¡Cientos y cientos de ojos!
―Lo siento mucho, Javier ―le dijo Rebeca, y la lástima en su voz parecía sincera, aunque hubiera pronunciado aquellas mismas palabras cientos y cientos de veces―. Pero tus intentos son en vano. Sé muy bien de qué hombre me enamoraré, tal vez el hombre con el que acabe por casarme.
―¿Y quién será ese hombre? ―le preguntó Javier. Su estómago, encogido por los celos, había olvidado el hambre, había olvidado todo lo que no fuera aquel momento de humillación y envidia.
―Aquel que me quiera con un solo ojo ―respondió ella. Con elegancia y dignidad, dio media vuelta y salió de nuevo a la posada, lista para servir cerveza y estofado de ternera a los clientes de siempre.
———————–
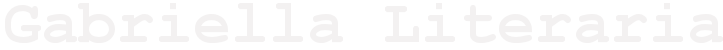

Quien tuviera las cosas tan claras como Rebeca…
Precioso. Hace que pensar….
Muchas gracias, Harry 🙂