 Como todos los veranos, llegó Gala desde Córdoba y nos fuimos juntas, como ya era tradición, a comprarnos un bañador a la tienda de la señora Carmen. A mi abuela no le gustaba que fuéramos a la playa del matadero a tomar el sol; decía que lo único más asqueroso que ver bajar la sangre hacia el océano era que dos señoritas se vistieran como fulanas. En aquellos años todavía no decían nada de cáncer de piel ni de cremas solares, y nosotras, una blanca como la leche y la otra cubierta de lunares, nos tumbábamos en la arena a partir de las cinco, que era la hora buena, en la que hacía menos calor y no te ponías langosta después de diez minutos.
Como todos los veranos, llegó Gala desde Córdoba y nos fuimos juntas, como ya era tradición, a comprarnos un bañador a la tienda de la señora Carmen. A mi abuela no le gustaba que fuéramos a la playa del matadero a tomar el sol; decía que lo único más asqueroso que ver bajar la sangre hacia el océano era que dos señoritas se vistieran como fulanas. En aquellos años todavía no decían nada de cáncer de piel ni de cremas solares, y nosotras, una blanca como la leche y la otra cubierta de lunares, nos tumbábamos en la arena a partir de las cinco, que era la hora buena, en la que hacía menos calor y no te ponías langosta después de diez minutos.
No recuerdo por qué elegíamos aquella playa. La de la Herradura, que estaba más cerca de mi casa, era más grande y bonita. Seguramente era porque nadie quería ir a la del matadero y casi siempre estaba vacía. Nadie quería ver el reguero interminable que se arrastraba hasta el agua, ni escuchar el grito de los cerdos. También por eso íbamos por las tardes, cuando los animales ya no se quejaban y, ya muertos, le ofrecían su sangre a las olas y su carne a las tiendas de la ciudad.
Recuerdo que lo primero que nos venía al cuerpo era el olor, esa peste a orgánico y violencia. Creo que hoy en día no podría soportarlo, pero nosotras nos encogíamos de hombros, tendíamos nuestras toallas en la arena y corríamos a remojarnos los pies en el agua, aquí transparente, donde todavía no llegaba el rojo. Era como tener una playa privada; ocultas por las rocas, grandes y resplandecientes por el beso del agua. A veces nos bajábamos el bañador para enseñar nuestros pezones asustados al sol, tal y como habíamos visto hacer a las nórdicas en la playa del Jurel. Ahora que lo pienso, creo que ese fue el primer acto transgresor que llevó a lo otro, pero en ese momento era inocente, desvinculado de la llamada del matadero.
Ocurrió al cabo de dos semanas. No entiendo la diferencia, ya que llevábamos cuatro años visitando aquella calita. Tal vez fue el calor, que aquel agosto era pegajoso y lento, como si solo por pisar la calle la tensión ya fuera descendiendo poco a poco, hasta dejarnos inertes sobre nuestras toallas, para luego ir activándonos conforme el sol se despedía. Ese día el agua tenía un brillo especial, como si reaccionara con gusto a la luz. La sangre olía más que de costumbre y también relucía de un modo distinto, extrañamente hipnótico.
Y yo no sé cómo empezó todo. El calor, las chiribitas del sol sobre el carmesí, el blanco de la piel de Gala que ahora empezaba a dorarse, y el rosa de la carne descubierta. Por primera vez nos acercamos a la sangre desde la orilla, la miramos confundidas, como si la viéramos por primera vez. Gala hizo lo impensable e introdujo un pie en el agua espumosa y encarnada, y se estremeció, aunque no estaba fría. Subió el pie hacia la arena y pronto estaba allí, con los dos pies descalzos metidos de lleno en el río de sangre, y yo con ella. Introdujo la mano y la sacó encendida, viscosa. Dibujó un pequeño círculo alrededor de mi ombligo.
Lo demás que recuerdo es a ráfagas, por imágenes inconexas. Sé que en el resto de mi vida no he sentido nunca nada parecido, nada que se acercase a aquella mezcla de excitación, de desespero. Sé que nos mordimos, que pataleamos y que arañamos, porque cuando llegué a mi casa estaba llena de moratones y heridas. La abuela estaba convencida de que algún hombre me había atacado y me tuvo encerrada en casa el resto del verano. Pero no había sido un hombre, sino Gala, y yo a ella, mientras nos restregamos la una sobre la otra y sobre la sangre y sobre el rojo y gritamos y gemimos y nos quejamos porque hiciéramos lo que hiciéramos sobre la sangre nunca sería suficiente para contener aquella angustia, aquella necesidad animal de morir y gozar al mismo tiempo.
Gala no regresó al verano siguiente. Ni siquiera se explicó por carta; me enteré por su prima Yolanda de que sus padres habían decidido probar suerte en Santa Pola. No me sentí decepcionada, ni enfadada. Yo tampoco quería verla. No podría mirarla a la cara y ver en sus ojos aquella misma fiereza, aquella parte de mí reflejada en sus pupilas.
———————–
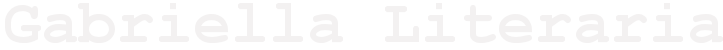
Qué imagen. Se me ocurre pensar, después de leer tu cuento, que la vida son esos momentos, violentos o dulces o terribles o en cualquier caso intensos en los que te sales de la bruma y vives sin miedo. Para luego volver a casa y que tu abuela te castigue sin salir todo el verano, pero vaya, que mereció la pena. Al menos quedó una historia que contar…
Me has dejado anonadada, y me ha gustado mucho. Sin duda en muchas ocasiones es terrible lo que se esconde en el fondo del alma. Biquiños!
Muy buen relato, me gustó bastante. No esperaba ese desarrollo y ese desenlace.
Isaac
Muchas gracias por vuestros comentarios. La playa del matadero está basada en una playa real, la de Matadero, de La Coruña, donde mi madre me contó una vez que corría la sangre desde el edificio hasta el mar. Me pareció algo tan extraordinario (aunque para ella era una parte muy normal de su niñez), que tuve que escribir algo al respecto.
Me ha encantado. Casi he podido sentir que mis pies también se mojaban en esa playa inquietante. ¡Saludos!
¡Muchas gracias, Pilar!