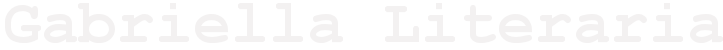Con aquel chándal horrible de tela brillante y hombros anchos, Stephen sin duda se creía una suerte de MC Hammer blanco. Paul pensaba que lo único que parecía era gilipollas.
Se llevó las manos a la cabeza, inspiró profundamente y dejó escapar el aire con lentitud. Daba igual si dirigías en un colegio de Hampshire o en el Teatro Nacional de Londres. El mundo dramático era… bueno, era dramático.
―Vamos a repetirlo. A ver, Stephen, eres Romeo. Estás enamorado, muy enamorado. No sé si sabes lo que se siente al estar enamorado, pero…
—¡Claro que lo sé! —dijo Stephen en un arranque inesperado—. Yo llevo enamorado desde hace tres meses de Sarah, y ella no me hace caso. Dice que…
—Eso no es lo mismo. —Paul se detuvo. Tal vez sí era lo mismo. Romeo y Julieta también eran adolescentes confundidos, dos jóvenes dominados por sus hormonas. De no ser por el siglo, la ciudad y las ganas de Shakespeare de liarlo todo, su historia podría haber sido muy similar a la de Stephen, Sarah, o cualquier otro miembro del club de teatro. En vez de un suicidio doble sin sentido, se habrían peleado con sus padres, encerrado en sus habitaciones, llamado a sus amigos por teléfono y escuchado algo de esa horrible música de Seattle que ahora escuchaban todos—. Bueno, imagínate que estás hablando con Sarah. Sus padres no te dejan verla porque…
—No tiene padre, solo madre —interrumpió Stephen—. Su padre se largó de casa cuando ella tenía cinco años.
—Una situación trágica, sí —dijo Paul—. Ella es una joven con un pasado difícil, atormentada.
—Ah, no, Sarah no está atormentada —dijo Stephen—. Dice que fue lo mejor que les pudo pasar, que el tipo era un jodido borracho.
—¡Cuidado con ese lenguaje, Stephen! —advirtió Paul—. Como sea, quiero que te acerques a Leslie —cogió con suavidad a su Julieta de vaqueros apretados y camiseta corta, ombligo al aire pese a los ínfimos grados de la sala, y la arrimó a su Romeo blasfemo—, y que la mires a los ojos y pienses en Sarah, y leas tus frases. Háblale con el corazón, con el alma, con los bajos si quieres —aquí varios de los actores secundarios dejaron escapar unas risillas traviesas—, pero quiero sentimiento. ¡Demostradme que estáis vivos! Ya sé que esta escena es frente a un balcón, pero necesito que estéis cerca, que os habléis a la cara. Ya arreglaremos el atrezo y el escenario después. Ahora, coge a Leslie —agarró las manos de Stephen y lo obligó a colocarlas entre las de su compañera—, y mírala, mírala como si la adoraras más que a nada en el mundo, como si te sintieras morir cada vez que ella te dirige la palabra, cada vez que contemplas su belleza. ¡Mírala! Y lee esas frases.
Stephen comenzó tartamudeando, pero a medida que avanzaban sus palabras se tornaron fluidas, hermosas, vibrantes. Sus ojos se clavaron en los de Leslie y parecía perderse en ella, introducirse en su rostro, ahogarse en sus pupilas, sus mejillas, sus labios.
—Pero, ¡silencio!, ¿qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? ¡Es el Oriente y Julieta, el sol! ¡Surge, esplendente sol, y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento porque tú, su doncella, eres más hermosa que ella!
Durante unos segundos nadie dijo nada. Era como si todos hubiesen perdido el don del habla, como si todas las palabras, todo el lenguaje, se lo hubiera apropiado Stephen en aquellas frases escasas.
Paul sonrió, exultante.
—¡Eso ha sido maravilloso, Stephen, maravilloso! Creo que todos lo hemos sentido —los demás actores le dieron la razón al unísono, entre aplausos, vítores y gritos—, lo hemos sentido de verdad. Ahora puedes ir a ver a Sarah y decirle lo mismo, caerá rendida a tus pies.
—¿Sarah? ¿Qué Sarah? —dijo Stephen, con los ojos vidriosos y una erección notable que asomaba bajo sus pantalones de chándal de principios de los noventa.