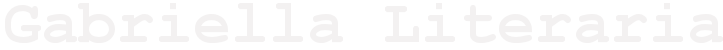Cuando conocí a Sasha ella apenas tenía dieciséis años. No me fijé mucho por aquella época; las adolescentes me parecían todas pequeñas ignorantes, flores que todavía no se habían abierto. Cuando empecé a dirigir usaba a actrices jóvenes, niñas blancas y charlatanas como Sasha, porque eso era lo que el público quería: lolitas rubias con labios carnosos y ojos azules de no haber visto nunca a un hombre desnudo. Pero yo seguía con mis mujeres mayores y mis vecinas adúlteras y mis señoras de Harvard.
Fue en la universidad donde vi a Dora por primera vez. Ella enseñaba Antropología y le pedí matrimonio de rodillas en la cafetería, delante de un mal café y un excelente sándwich de pavo y queso. Muchos dirán que era poco romántico, pero Dora es una mujer práctica y no gusta de perder el tiempo en paseos a la luz de la luna ni declaraciones de amor en barca. Tanto su madre como sus amigas le dijeron que no debía casarse conmigo, que le sería infiel una y otra vez. No entendían que hay muchas mujeres en el mundo, pero solo hay una Dora.
Por aquel entonces, Sasha venía mucho a casa. Era alumna de Dora y le dedicaba una adoración malsana. No podía ver una película sin la opinión de Dora, no cocinaba un plato si Dora no lo había probado antes. Yo ya la conocía de su instituto, de aquella vez que había ido, años atrás, a dar una charla sobre iluminación. Ahora ella tenía veintidós años y ya no parecía tan pequeña ni tan ignorante. Había comenzado a florecer.
Sasha y Dora hablaban por teléfono todos los días. Charlaban del precio de la fruta, de la ropa que llevaban otras alumnas y profesoras, de los libros que habían devorado. Dora le regalaba muchos libros a Sasha, que no se hablaba con sus padres y tenía que pagarse los estudios con un trabajo mal avenido en la misma cafetería donde yo me había declarado a mi mujer. Yo seguía dirigiendo, y en un mundo donde el cine era una profesión suicida, no me iba muy mal. Todas las actrices eran jóvenes, rubias y delicadas, y yo regresaba a casa y hacía el amor con mi mujer morena, madura y voluptuosa. Hollywood estaba cada vez más cerca y yo cada vez más cansado. Ahora solo hacía películas cómicas llenas de culos respingones y escotes apretados con esas mismas rubias casi ilegales que tanto le gustaban a mi público.
Comencé a grabar a Dora como exorcismo, creo. Me encantaba ver sus piernas de piel oscura, sus orejas diminutas, la sombra de vello que asomaba bajo sus axilas. No me hacía mucho caso, acostumbrada a mis extravagancias, pero Sasha se reía, nerviosa, cada vez que acababa delante de la cámara, atrapada en el escenario de Dora. Cuando regresaba de comprar con mi mujer, cuando cenaba con nosotros en la mesa larga de madera del comedor. Como si aquello fuera a la vez gracioso y arriesgado.
Los vídeos los veíamos juntos los jueves por la tarde, cuando Dora tenía reunión en el departamento. Siempre comprábamos lo mismo: patatas fritas con sabor a mantequilla de cacahuete, gominolas con forma de tiburón, rollitos de salchicha y una botella de Chardonnay californiano. No sé muy bien por qué elegíamos esas cosas, cómo llegaban a la mesita delante del televisor. Pero siempre hacíamos lo mismo: poníamos la cinta con mis grabaciones de Dora de la semana, nos sentábamos en el sofá y nos quitábamos los zapatos. Conforme avanzaba el vídeo nos íbamos quitando más ropa: primero los calcetines, luego la camiseta o camisa, falda, vestido o pantalones. Sasha se quitaba el sujetador y ahí estaban, sus tetas pequeñas de rubia; se quitaba las bragas y asomaba su coño también rubio, de vello escaso y labios estrechos. Yo me bajaba los calzoncillos. Normalmente ella esperaba a que yo empezase, como pidiéndome permiso para comenzar su propia carrera, como si yo diese el pistoletazo de salida. Pero en esta carrera no participábamos los dos: cada uno tenía su propio camino, su propio éxtasis. En la pantalla a todo color mi mujer se agachaba a podar el rosal de nuestro jardín y Sasha gemía, primero con miedo, tímida, con más fuerza cuando entraba en primer plano el hermoso culo redondo y poderoso de Dora.
El ritual siempre terminaba del mismo modo. Ambos nos vestíamos, sin mirarnos a los ojos pero satisfechos por haber compartido una nueva tarde de jueves. Recogíamos la mesita y fregábamos los platos en la cocina. Creo que ni nos atrevíamos a poner el lavavajillas, por no dejar restos de algo que era solo nuestro, que Dora no podía saber.
——————————-
Imagen por cortesía de dan / FreeDigitalPhotos.net