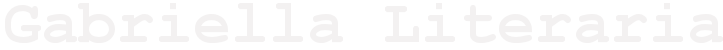La centralita era el orgullo de la empresa, y uno de los edificios sobresalientes de Colombo, pero Ravi la odiaba. Odiaba el pequeño cubículo donde escuchaba las quejas de los clientes, día tras día. Odiaba el gran bidón de agua tibia donde se reunía con sus compañeros para escapar de las quejas de los clientes y hablar del tiempo o de algún partido de voleibol. Y más que nada odiaba a sus colegas, a esos trepas que se creían occidentales solo porque Louboutin y Hugo Boss hubieran llegado a Colombo, gente vacía que solo aspiraba a mudarse a Kotte y enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. No había nada como la forma que hacían sus bocas cuando parloteaban sobre la beca que había conseguido su primogénito para el MIT, sobre la tesis que haría su niña en Harvard. Y para qué, se preguntaba Ravi, si luego vienen aquí y paren como conejas y nos llenan Colombo de más trepas que se creen occidentales y que se gastan el sueldo en ropa de diseño y alquileres absurdos en Kotte.
Ravi no siempre había sido tan negativo. Parte de la culpa la tenía la muerte de su prometida, Upulee, hacía un par de años. En vida no la había apreciado demasiado; Upulee había sido un paso más, una fase vital que debía atravesar para cumplir con las expectativas de su madre y de su empresa. Pero con su muerte se había instalado una ausencia en el piso y en el corazón de Ravi, un hueco en su vida coloreado del tono de su cabello, del brillo de sus ojos y de la suavidad de sus rodillas. Upulee era reflexiva y callada, generosa y amable, muy diferente al mundo que ahora habitaba Ravi. Y además ahora estaba el problema de Bakasur, que le llenaba el oído de quejas y lamentos, día y noche.
Bakasur había aparecido una noche de tormenta de mayo, cuando el monzón que mojaba las calles desde marzo lo trajo a su ventana. Ravi no se había asustado, tuvo la sensación de que conocía a Bakasur, de que lo había visto antes en sueños o fantasías. Era como un recuerdo que su cerebro hubiera mantenido oculto y que ahora liberaba. Del mismo modo que Upulee era una ausencia constante, un agujero doloroso, Bakasur era una presencia eterna, un elemento que siempre había estado allí, en algún lugar. La primera noche se bebió toda su leche y devoró la carne cruda del congelador, todavía dura, roja y helada. Los dientes de Bakasur eran largos y afilados.
Lo acompañaba ahora siempre, y eso a veces era bueno y a veces era malo. Lo distraía en el trabajo y Ravi tenía miedo de que lo despidieran, ya que cuando estaba Bakasur a su lado le salían palabras desagradables, vocablos nefastos que se escapaban de su boca y acababan en el oído de sus clientes. Por ahora no lo habían pillado, nadie se había indignado lo suficiente como para presentar una queja formal, pero Ravi sabía que ocurriría, tarde o temprano. Así que vivía irritado: irritado con el mundo, irritado con Bakasur y sobre todo irritado consigo mismo, porque seguía atrapado en este entorno de centralita, sobre esta alfombra marrón deshilachada con calvas, entre estas paredes sucias del color de las ilusiones muertas. Pero no sabía cómo decirle a Bakasur que se marchase. Era su único amigo.
Un día en el que estaba más frustrado que de costumbre, Bakasur intentó hacer algo por él. Le trajo un regalo.
―¿Te gusta? ―le preguntó. Arrugó el hocico, como solía hacer cuando intentaba entender a Ravi, captar sus reacciones. No se le daba demasiado bien.
Ravi observó el anillo. Era de oro blanco con una gran piedra roja. Se preguntó si sería un rubí o un granate. Fuera como fuera podría sacar un buen precio en la tienda de Prasad.
―¿Has estado… comiendo fuera otra vez?
Bakasur lo miró sin pestañear, de ese modo que solo Bakasur sabía mirarlo, como si lo examinara célula a célula. Sus intensos ojos rasgados eran de un perturbador color amarillo.
―No, no te preocupes, esto es del cementerio.
Ravi volvió a mirar el anillo. Todavía tenía el dedo puesto. Era un dedo fino de mujer, con la uña pintada de magenta. Ya estaba blanco y reseco, debía de llevar cierto tiempo enterrado, en un ataúd bajo tierra, una fosa común, un mausoleo o quién sabía qué.
Una vez más, Ravi se preguntó si Bakasur no sería una mala influencia. Examinó más de cerca el anillo. Aunque fuera un granate, con esto tendría por lo menos para unas cervezas en el Rakshasa. Tal vez, pensó, tal vez sería mejor decirle a Bakasur que volviera a marcharse por la ventana por la que había venido, que se largara con el monzón y desapareciera bajo la lluvia. Antes de que los dedos se multiplicasen, antes de que trajera piezas más grandes, piezas vivas, extremidades retorcidas cubiertas de sangre fresca.
Pero no podía hacer eso. Bakasur era su único amigo.
——————————–