—Egipto es un país transcontinental —dijo Cándida y se detuvo. Pudo escuchar algo lejano, un siseo de música en el aula. Una voz rítmica masculina de fondo—. Esto significa que está en más de un continente, ya que ocupa la esquina noreste de África —se giró en su asiento y les indicó la ubicación en el mapa que había dibujado en la pizarra, tras ella. Tal vez algo de hip hop, sí eso era. Miró a los alumnos; pocos la escuchaban, ojos perdidos por la ventana o en la nada más absoluta— y la esquina suroeste de Asia. —Volvió a señalar en el mapa, pero no tenía mucho sentido. Aquel rumor de música, si es que podía llamarse música, la estaba volviendo loca—. Roberto, dame eso. Sí, no me mires así, quítate los auriculares y dame tu móvil, tu mp3, lo que sea.
Roberto puso cara de víctima inocente, de injusto acusado. Cándida pensó que era muy posible que hoy acabara asesinando a uno de sus alumnos, que tal vez hoy mismo saliera en televisión. Roberto se cruzó de brazos y negó con la cabeza.
—Yo no tengo nada, señorita.
Cándida no soportaba que mintieran. Que la mirasen a los ojos y le dijeran palabras que no eran ciertas, como si la retasen a demostrar que su realidad no era la misma. Apoyó los codos sobre la mesa y se llevó los dedos a las sienes. Una migraña llevaba amenazando con explotar desde el principio de la clase, y Cándida se preguntó cómo aguantaría hasta la hora de comer. Ni siquiera se había traído las pastillas, y sabía bien que en la salita de profesores no había nada que pudiera lidiar con sus migrañas, ni siquiera la botella de ron para emergencias que guardaba el jefe de estudios en uno de los cajones de su armarito.
Miró a Roberto, cansada y sin saber muy bien qué decir. «Ojalá desaparezcas ―pensó―, ojalá dejaras de existir. El mundo no perdería nada, no, sería un lugar mejor. El día de mañana habrá un sociópata menos en el entorno laboral, un agresor menos en casa, un hijo de puta menos en el barrio. Lárgate con tus muertos, con tus antepasados, con todos aquellos que han cedido sus genes de mierda para crear a un ser tan despreciable como tú».
Y Roberto desapareció. Simplemente dejó de estar allí. A su alrededor, varios de sus compañeros dejaron escapar murmullos de confusión.
—¿Dónde está? —preguntó Kika, su compañera de banca—. Estaba ahí, sentado, estaba…
Cándida miró a Kika. «Desaparece tú también ―pensó―, con tu pintalabios barato y tu falda cinturón. Quiero que desaparezca esa manera estúpida que tienes de ponerle las tetas en la cara a tus compañeros, esa forma chabacana de menear el culo cuando crees que te está mirando un profesor».
Varios de los alumnos gritaron. Kika también había desaparecido. Las sillas chillaron al arrastrarse contra el suelo: los alumnos se levantaban, corrían hacia la mesa vacía, intentaban atrapar en el aire el recuerdo de un cuerpo físico, la impronta de una presencia. Cándida supo que había hecho algo horrible. ¿Dónde habían ido a parar? ¿Realmente había sido ella? Y a pesar de su horror, del conocimiento, de la seguridad de que todo aquello no podría traer nada bueno, no pudo resistirse a probar de nuevo. Buscó entre los alumnos, intentó concentrarse entre las exclamaciones, las voces de los que suplicaban su atención, de los que gritaban su nombre. Al fondo del aula, una sola persona permanecía quieta, tranquila. Juan Hernández sonreía, con aquella pequeña sonrisa inteligente que le producía escalofríos. Lo imaginó de nuevo. Deseó que aquel chico estudioso y obediente, aquella joven promesa del instituto, desapareciera. No sabía muy bien por qué. Nunca le había gustado. Siempre que pasaba a su lado en los exámenes, siempre que se acercaba a su mesa, la recorría una corriente desagradable, una sensación de repulsa que trepaba por su espalda. No sabía si el mundo sería un lugar mejor sin Juan Hernández, pero desde luego lo sería para ella.
No ocurrió nada. Juan seguía allí, con su mirada clavada y su pequeña sonrisa desquiciante. ¿Cómo estaba él tan tranquilo, tan seguro, mientras sus compañeros corrían como salvajes, gritaban y buscaban, frenéticos?
—¡Es una broma pesada! —gritó Celia, otra de esas alumnas basura que sin duda en un par de años ya tendría un crío bajo el brazo y un trabajo en el ultramarinos de sus padres—. ¡Tiene que serlo!
Cándida arrugó el ceño y Celia también desapareció. Pero Juan seguía allí, sus ojos azules, tan claros que no parecían humanos, fijos en los suyos. Cándida volvió a estremecerse, por un instante le pareció que la desnudaba con la mirada, que buscaba con su visión radiográfica el color de su ropa interior, la constelación de los lunares de su barriga.
Salió corriendo del aula. Avanzó por el pasillo a grandes zancadas, en dirección a la salita de profesores, con los gritos que la perseguían, el ruido infernal del caos en sus oídos. Fue directa al armarito del jefe de estudios, abrió el cajón de la botella. Pero en lugar del ron solo había un sobre. Un sobre dirigido a Cándida Parra.
Lo abrió. Dentro había una nota. Una hoja de papel con la letra estilizada, girada levemente a la derecha, de Juan Hernández. Solo había dos palabras.
«De nada», decía.
————————–
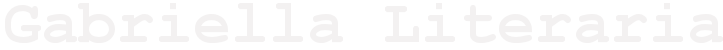

[…] Lección de Geografía (relato breve) […]