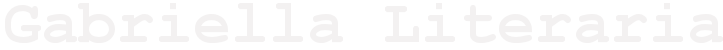―24000 libras esterlinas ―dijo Isabel. Su rostro no reflejaba ninguna emoción, hierático como de costumbre. Pero a Alice le pareció ver el eco de una arruga en su entrecejo.
―24000 libras esterlinas ―confirmó Dudley, intentando que no se le notara el cansancio en la voz. Estaba agotado. Había sido un día largo y no tenía humor para las extravagancias de la reina.
Isabel recorría uno de los patios interiores del palacio. Se detuvo a examinar uno de los paneles de estuco. Era espectacular, de eso no había duda, pero ya empezaba a mostrar algunos signos de deterioro; el yeso aparecía descascarillado en una de las esquinas y los vistosos colores perdían fuerza allí donde la luz se había alimentado de los altorrelieves. El palacio se había levantado en apenas nueve años. Era de esperar que la calidad fuera mediocre, que este proyecto, como tantos proyectos acelerados y sin sentido de su padre, terminara por descomponerse y desaparecer.
A su lado, Alice disfrutaba de las vistas. Sabía con exactitud cuándo pasaría el edificio a manos de Bárbara de Castlemaine, que acabaría por echarlo abajo. Alice sabía muchas cosas: sabía a quién amaba y a quién despreciaba la reina; sabía cuándo llovería y a qué hora volarían esa tarde los cucos, espantados por la caza improvisada de algún noble de las Provincias Unidas; también sabía lo que se escondía bajo la bragueta de sir Robert Dudley, sujeta con falso orgullo a un jubón que costaba más que lo que se les había pagado a los artistas que habían creado los estucos del patio interior.
―24000 libras esterlinas gastó mi padre en construir este monumento a su vanidad, este «none such», que no podrá compararse a ningún otro. Y ni siquiera vivió para verlo terminado. Gasto, desperdicio y más gasto ―se lamentó la reina―. Y ahora, 400 soldados de caballería y 4000 de infantería, y quién sabe en cuántos más se convertirán. Un tratado tras otro y me pregunto si vamos hacia alguna parte.
―Es necesario, majestad ―insistió Dudley. Alice sabía por qué tenía tanto interés en todo este asunto. Si todo salía bien, saldría de allí como gobernador de las provincias rebeldes. Además de asestarle un golpe bajo (nunca mejor dicho) a los españoles, a los que les reservaba un odio especial. Dudley odiaba a mucha gente, pero los españoles estaban al principio de su lista, junto con Christopher Marlowe, a quien consideraba un dramaturgo ridículo y mediocre, y la propia Alice.
―600000 florines anuales ―siguió Isabel. Alice podía ver como los nervios de Dudley se enrarecían; se hinchaba la vena sobre su frente hermosa. La distrajo un movimiento rápido en el otro extremo del patio; tal vez un pequeño roedor o algún insecto. Isabel la miró con afecto―. Yo no elegí dedicarme a esto, ¿verdad, Alice? ―Esta no contestó, solo respondió a su mirada con sus enormes ojos azules y rasgados―. Pero he de hacer mi trabajo, velar por los intereses de los míos, lidiar día y noche con las exigencias de este reino nuestro, del mismo modo que el campesino labra la tierra inglesa, que el panadero nos alimenta con su pan o que Alice captura a los ratones que nos atosigan. ¿No es así, pequeña?
Alice de nuevo permaneció en silencio. No porque no conociera el lenguaje de los hombres (y de las reinas), sino porque se supone que los gatos no hablan con humanos. «Ay, si tú supieras, Isabel», se dijo, mientras dejaba que la reina la tomara en sus brazos y besuqueara su peluda coronilla. «Ay, si tú supieras».